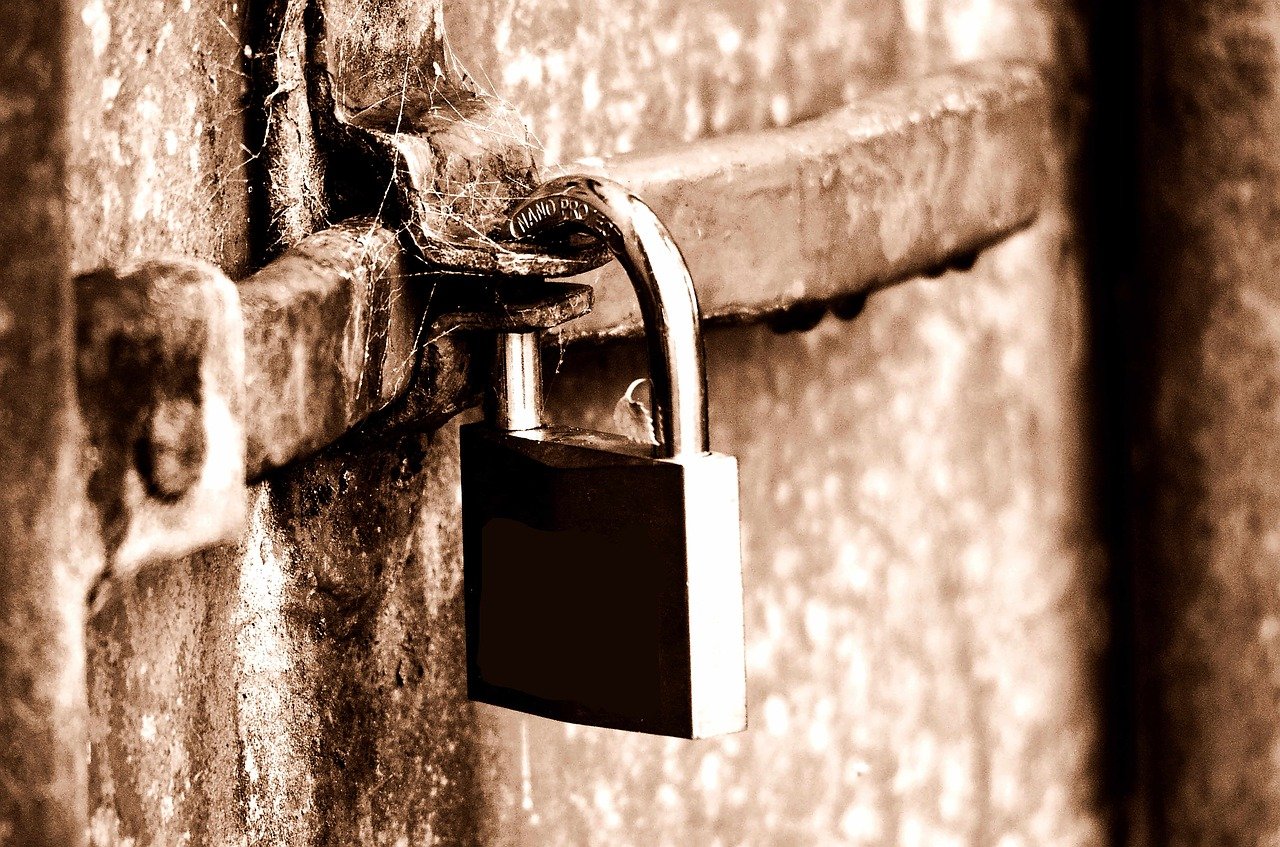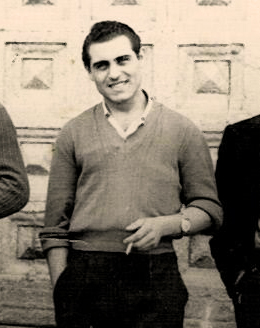Una calle estrecha y oscura sirve como escaparate a unas cuantas mujeres para exhibir su ocaso. Quizás antaño fueron codiciados objetos de placer, pero hoy, apoyando sus flácidas carnes en una pared sucia y desconchada, esperan sin muchas ilusiones que un cliente les saque de apuros por unas horas.
En una calle del centro de mi ciudad, entre bares, tiendas de todo a 1 euro y un cine de barrio reconvertido a otros menesteres se pasean, como sombras, como adoquines gastados, cincuentonas y sesentonas de tacones desproporcionados y faldas excesivamente cortas, dejando adivinar varices y múltiples heridas, señales sangrantes de chulos y amantes ocasionales.

Imagen de la Galería de Daquella manera
Las pandillas de muchachos que se sientan en los escalones de los portales las contemplan descaradamente tras los flequillos y el humo de los primeros devaneos con la marihuana. Ellas, con una coquetería aprendida hace siglos, les devuelven la mirada intentando apresarles con encantos inexistentes y ademanes caducos.
Los portales de corredores húmedos, porterías con realquilados y sin porteros, patios interiores y placas con nombres de médicos que remedian (con toda discreción) las secuelas de enfermedades venéreas, acogen en sus múltiples oquedades el comercio de estas defectuosas mercancías que se venden a sí mismas por unos minutos o unas horas a cambio de unas monedas.
Las rameras de mi barrio son madrugadoras, a las ocho de la mañana ya se encuentran en sus puestos: firmes, desafiantes, resueltas. Son amigas del ciego que vocea los cupones de la ONCE en la esquina. Algunos vecinos les preguntan con naturalidad «¿qué tal va el negocio?»,…, «mucho lila por ahí suelto, ¿verdad?»,…, «¡a ver si tienes suerte y te cae un buen chorbo!».
Estas abuelas de aspecto poco delicado a veces pican, con una invisible caña, un pez tan decrépito como ellas, tan acobardado y abochornado como ellas, tan necesitado de mentiras como cualquiera de ellas. El hombre, encorvado, barba de varios días, cigarro en mano y pelo cano hace un gesto de complicidad a una de estas diosas del amor de segunda mano. Ella, con la mano, le indica que le siga, él rastrea sus pasos a una distancia prudencial. Ella, tras mirar de reojo a su cliente, se introduce en un portal; segundos después, la gabardina del hombre se funde con la oscuridad de la escalera.
Al cabo de un rato bajarán, él primero. Luego ella volverá a ocupar su lugar habitual y contará, quizás, las excéntricas peticiones del viejo, o tal vez se tome un chocolate con churros en aquel bar (para recuperar fuerzas), ya no aguanta como antes; quizás duerma.
Esta angosta calle no permite apreciar el cielo velazqueño de una tarde cualquiera de primavera, pero si muestra, con toda su crudeza, la venta indiscriminada de labios, pechos y vaginas bloqueadas por los continuos asaltos sufridos. Gentes de toda condición pasan a su lado sin verlas siquiera. Otros les envían con los ojos mensajes de compasión, de repugnancia o de burla. Ellas, esfinges inmortales e indiferentes, continúan ofreciendo sonrisas gratuitas.
La tarde va cayendo sobre la gran ciudad. El mercado sigue abierto.